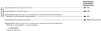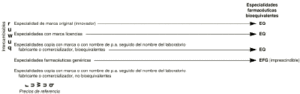EDITORIAL TÉCNICO
SUSTITUCION GENÉRICA
Montojo Guillén, C.
Insalud. Servicio de Farmacia. Complejo Hospitalario de Ciudad Real
C. Montojo Guillén
Complejo Hospitalario de Ciudad Real
Servicio de Farmacia
Uno de los principios más arraigados dentro de la gestión sanitaria en Europa occidental y, también en España, consiste en desligar la autorización para comercializar nuevos productos o técnicas sanitarias de su financiación con fondos públicos.
En relación con este principio aparecen como criterios de selección de los productos financiables las evaluaciones coste-efectividad y socio-económicas. La aplicación de tales criterios a los medicamentos genéricos ha proporcionado suficiente evidencia sustancial para poder afirmar que aportan claras ventajas a los sistemas sanitarios, en general. Por consiguiente, una política que les dé cobertura legal y los fomente, constituye, en estos tiempos una exigencia y un aro por el que todos tendremos que entrar.
En España, en estos momentos, asistimos a las etapas finales del desarrollo y consolidación de una política de medicamentos genéricos en línea con las que existen en otros estados como Alemania, Dinamarca, Holanda o Reino Unido, donde en conjunto se concentra prácticamente la totalidad del mercado europeo de genéricos.
Hasta ahora, lo que trasciende de esta política, es la disponibilidad de medicamentos genéricos en nuestro mercado farmacéutico y la posibilidad de prescribir por principio activo. Estos dos acontecimientos nos sitúa ante uno de los cambios socio-sanitarios más importantes y que más expectación y debate ha suscitado entre todos los protagonistas de la prestación farmacéutica.
La presencia de este grupo inicial y reducido de medicamentos genéricos en nuestro mercado no tendría mucha repercusión, si no fuera porque su misión, no es sólo la de estar disponibles, a la espera de que alguien se acuerde de ellos y los utilice, sino más bien, la de actuar como sustrato fundamental, como núcleo de cristalización, de un sistema de financiación basado en los precios de referencia. Es decir, lo que se pretende conseguir realmente con la política de medicamentos genéricos es que se active su comercialización al garantizarles una cuota de mercado relevante dentro del ámbito de la Seguridad Social.
Para lograr este objetivo, además de contar con algo tan esencial como es la participación y el compromiso del médico con esta política, se cuenta también con una medida que se ha mostrado eficaz en otros países: los precios de referencia.
El sistema de precios de referencia es un mecanismo, en la actualidad recogido en un proyecto de Real Decreto, por el cual en conjuntos homogéneos de especialidades, definidos en el mencionado proyecto, como conjuntos de todas las especialidades con la misma composición cualitativa y cuantitativa (en cuanto sustancias medicinales activas, se refiere), forma farmacéutica, dosis, vía de administración y presentación, se establecerán precios de referencia no muy distantes del nivel en el que se encuentran los precios de los genéricos del conjunto.
Es imprescindible, pues, que en cada conjunto homogéneo de especialidades exista, al menos, una especialidad farmacéutica genérica. Esto, a su vez tiene una significación importante, puesto que al exigirse a los genéricos para su registro, que el perfil de seguridad y eficacia del medicamento original se haya acreditado por su uso clínico continuado durante diez años, se retrasa en un período igual la aplicación de los precios de referencia. Dicho de otra forma, no pueden establecerse conjuntos homogéneos de especialidades farmacéuticas con principios activos que hayan sido comercializados en España en los últimos diez años.
Las especialidades farmacéuticas de los conjuntos homogéneos, de acuerdo con el catálogo de especialidades existentes en España pueden pertenecer a las categorías que se señalan en la figura 1.
CONJUNTO HOMOGÉNEO DE ESPECIALIDADES
Figura 1.--Categorías de especialidades que pueden integrar los conjuntos homogéneos.
Según el proyecto de Real Decreto, en cada conjunto homogéneo se determinará un precio de referencia (con un período de vigencia mínimo de un año) de acuerdo con la media de los precios de comercialización de las especialidades del conjunto ponderada por las ventas. Ahora bien, para el cálculo de la media no se tomarán todas las especialidades del conjunto, sino sólo aquellas de menor precio necesarias para que, en conjunto, alcancen una cuota de mercado del 20%. Esta cuota se exige para tener ciertas garantías de que el mercado podría ser atendido por los laboratorios que comercialicen especialidades cuyos precios estén en el entorno del precio de referencia. Una vez calculado el precio de referencia, éste debe cumplir la condición de encontrarse en una banda cuyos límites máximo y mínimo serán el 90% y 50% del precio más elevado dentro de cada conjunto homogéneo. Estas acotaciones se producen para que, en el primer caso, exista, al menos una diferencia que justifique el precio de referencia y, en el segundo, para que no se originen graves distorsiones en el mercado.
Otra condición que ha de cumplir, además, el precio de referencia, es que en ningún caso puede ser inferior al de la especialidad farmacéutica genérica con menor precio dentro de cada conjunto homogéneo.
Una vez establecidos los precios de referencia en cada conjunto homogéneo, únicamente las especialidades farmacéuticas bioequivalentes cuyos precios no superen las cuantías que para cada presentación de principio activo se establezcan, serán objeto de financiación con cargo al Sistema Nacional de Salud. En cambio, las especialidades farmacéuticas bioequivalentes cuyos precios superen las cuantías establecidas para cada presentación de principio activo, sólo serán financiadas hasta los precios de referencia fijados.
En esta última situación el farmacéutico de oficina de farmacia está legalmente autorizado para proceder, en el caso de que el paciente no quisiera abonar, además de la aportación que les corresponde, la diferencia entre el precio de la especialidad prescrita y el precio de referencia, a la sustitución genérica, promoviendo así la utilización de genéricos a la que nos referíamos anteriormente.
La sustitución genérica siempre ha provocado fuertes reacciones de rechazo por parte de los médicos, sobre todo porque la perciben con un medio por el cual pierden control sobre la selección de la especialidad que finalmente toma el paciente, pero también por que desconfían de la equivalencia terapéutica de los genéricos. A este respecto podría señalarse que cuando una especialidad farmacéutica bioequivalente del conjunto homogéneo se sustituya por otra bioequivalente, es decir por una EFG o una EQ (distintivo, según el proyecto de Real Decreto de especialidad farmacéutica bioequivalente) el médico, farmacéutico y paciente tienen la garantía de las autoridades sanitarias de que cualquier diferencia que pudiera observarse en los resultados clínicos no sería mayor que la que cabría esperar encontrar entre diferentes lotes de fabricación de la especialidad de marca original.
La sustitución genérica tiene un alcance mayor del que se cree habitualmente. Debe entenderse como el proceso mediante el cual un farmacéutico cumplimenta una prescripción con una especialidad bioequivalente, de diferente fabricante, al que se refiere la prescripción o la dispensación previa al paciente.
El aspecto crítico determinante de que haya sustitución genérica es que se produzca un cambio de fabricante sin contactar con el prescriptor para que de su conformidad antes de la dispensación.
El proceso, por tanto, se puede presentar en las siguientes situaciones:
-- cuando el médico prescribe inicialmente una especialidad de marca y el farmacéutico cumplimenta la prescripción con un genérico.
-- cuando una prescripción previamente cumplimentada con una especialidad de marca es cumplimentada después con un genérico.
-- cuando una prescripción previamente cumplimentada con un genérico es cumplimentada después con una especialidad de marca.
-- cuando una prescripción previamente cumplimentada con un genérico es cumplimentada después con otro genérico.
Frecuentemente, la situación genérica es reconocida en las tres primeras situaciones. La primera situación es, incluso, citada como la definición de sustitución genérica. Sin embargo, la última situación, que será la más habitual y a la que el paciente esté más expuesto, es la que más podría pasar inadvertida a médicos, farmacéuticos y pacientes. Por otra parte, es esta última forma de sustitución genérica la que conlleva mayor riesgo de causar problemas clínicos en los pacientes cuando en la sustitución se implican medicamentos de «índice terapéutico estrecho».
En los últimos años se ha desarrollado una enorme polémica en EE UU, precisamente, alrededor de si la situación genérica debe implicar o no medicamentos de esta clase. Es decir, medicamentos en los que, de forma significativa, pequeñas variaciones en la absorción, pueden traducirse en resultados clínicos negativos. Aunque, la polémica queda fuera de nuestro contexto, ya que en España no se autoriza el registro de EFG que contienen estas sustancias activas de «índice terapéutico estrecho» conviene no trivializarlo y aproximarse a la complejidad del tema.
Así, si examinamos los cuatro escenarios posibles de sustitución genérica vemos que el proceso se produce o al inicio del tratamiento farmacoterapéutico o en la continuación del mismo. Pues bien, resulta importante reconocer que la bioequivalencia que nos preocupa en cada uno de estos momentos es diferente. Al inicio de la terapia interesa conocer la bioequivalencia de las distintas versiones de fabricación disponibles en el mercado con la especialidad de marca original. Es decir, los resultados de los estudios oficiales de bioequivalencia que han sido incluidos en los expedientes para sus respectivos registros. Posteriormente, cualquiera de estas opciones bioequivalentes sería válida para iniciar la terapia. En este momento, incluso si alguna de las especialidades fuera ligeramente diferente en biodisponibilidad con la marca de referencia, el paciente podría ser igualmente tratado con ella, ya que con la adecuada monitorización de la terapia y subconsiguientes ajustes de dosis, se llegaría a su estabilización clínica.
En cambio, la sustitución genérica en la continuación del tratamiento, obliga a centrar la atención en la bioequivalencia entre una versión de fabricación concreta del medicamento y la que está tomando el paciente. Este dato no está disponible, generalmente, pero en cualquier caso, cuando se realiza la sustitución genérica en este momento, la sustitución entre distintas versiones de fabricación genéricas puede introducir una variación más grande en la absorción del medicamento que la que se produce en la sustitución genérica entre una marca y genérico o la de un genérico a marca.
BIBLIOGRAFIA
1. Plaza Piñol F. Medicamentos genéricos y precios de referencia. El Médico. Anuario 1998; 32-8.
2. Díaz García J. M. Precios de referencia (I). Concepto, clasificación y procedimiento para su fijación. Offarm 1998;17:62-5.
3. Banahan B. F., et al. Generic substitution of NTI drugs. Formulary 1998;33:1082-96.